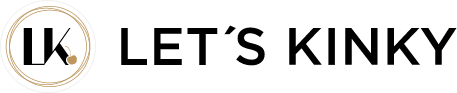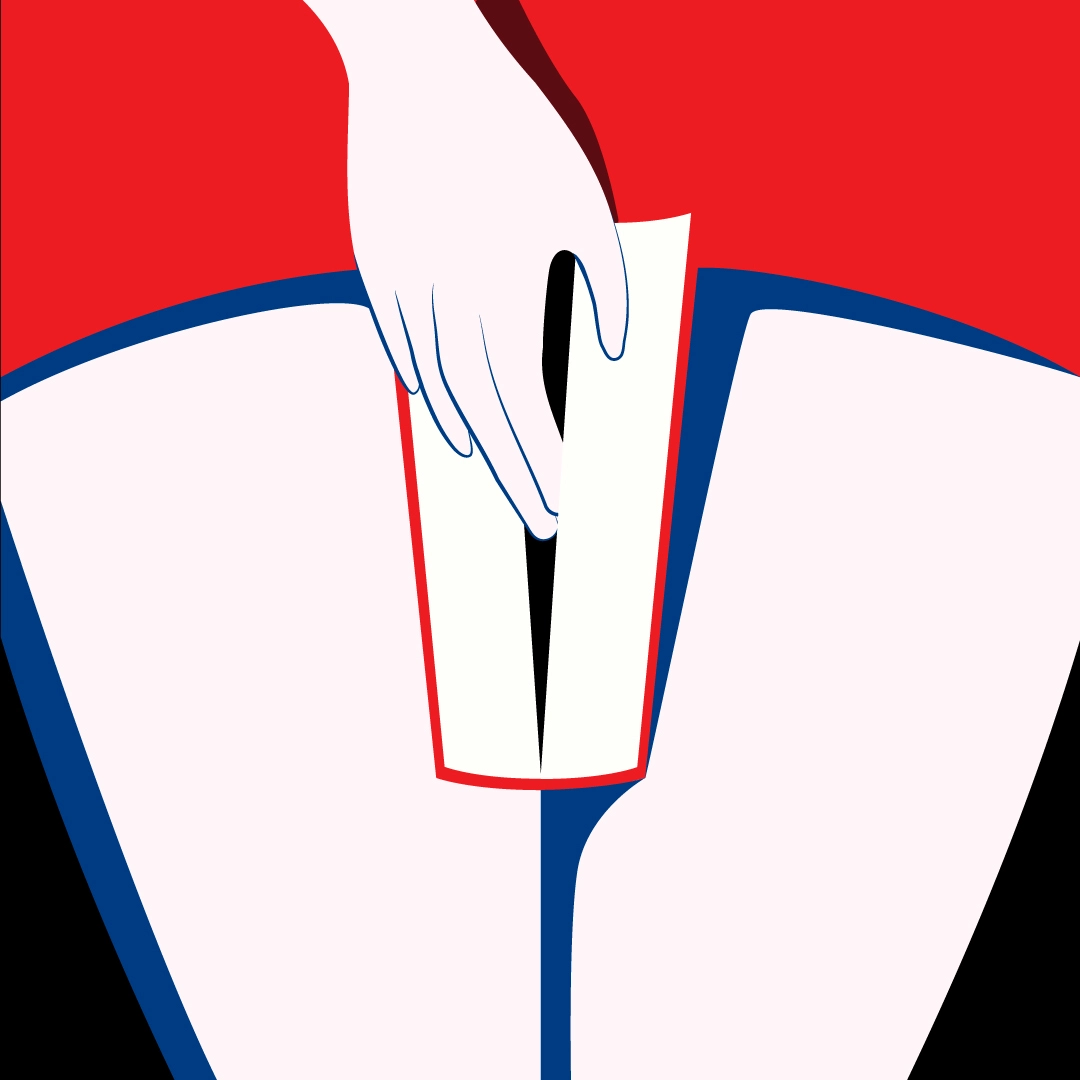Desde el momento en el que se conocieron existió una llama entre ambos. No pasó mucho tiempo desde el primer día que salieron, que se dedicaban miradas, guiños, roces y caricias, hasta el día en que se cogieron. Primero él a ella y luego ella a él. Todos sus movimientos fluían, ningún semen le había sabido tan dulce hasta ese momento y ninguna lengua se lo había cogido tan rico. Él se quedaba sorprendido con la insaciable mujer que había encontrado.
Ella siempre estaba dispuesta a probar algo nuevo, a follar como nunca había follado, pero sólo con él. Por eso, siempre buscaban maneras distintas para deshacer la cama. Él fingía no conocerla en el bar de la esquina y la seducía metiendo la mano por debajo de su falda. O, a veces, ella tocaba la puerta de su casa vestida de entrenadora de yoga fingiendo no conocerlo para después cogérselo en posición de perrito, primero mirando hacia abajo, y luego hacia arriba. O se disfrazaba de cualquier otra cosa.
Cada semana se les ocurría algo distinto. Pero todo cambió el día en que él decidió jugar con otra mujer. La empezó a seducir como la sedujo aquella noche del bar. Se sentía poderoso, pues el cantinero del bar sería testigo de su nueva victoria, aunque la otra ya la tenía ganada. Su presa cedió, tomándolo de la mano y llevándoselo al baño. Se bajó los pantalones mientras ella se quitaba su vestido, la sintió empapada. Pero él no podía ponerse duro. Se la jaló unos segundos a ver si eso funcionaba, pero no se le paraba. Desesperada, ella se puso de rodillas y comenzó a chupársela, sin saber y sin maestría. La besó y le pidió perdón.
Él nunca pensó que ella estuviera en el bar, pues le había dicho que iba a quedarse con unas amigas. Pero sus amigas habían decidido salir a tomar para relajarse un rato. Así que ahí estaba ella, en una mesa cerca de las puertas del baño. Los vio salir a los dos y vio cómo se estaba subiendo el zipper del pantalón. Ella sabía exactamente lo que había pasado, pero decidió no enfrentarlo esa misma noche.
Al día siguiente, él estaba solo en su casa y no esperaba visitas, ni siquiera la esperaba a ella. Pasó todo el día sin recibir un solo mensaje. Sonó el timbre y fue abrir la puerta. Ahí estaba ella, traía unos tacones altos, sus largas piernas estaban cubiertas por un pantalón de cuero, su torso tapado por una chamarra negra de piel y en su mano, un largo látigo igual de piel. Al abrir la puerta, ella se dio unos golpecitos con el látigo en la mano mientras movía la cabeza negativamente.
“Alguien se ha portado muy mal” – le dijo.

Inmediatamente su pito se puso duro, incluso mucho más duro que en otras ocasiones. Por nervios, por miedo y por confusión, una ola de calor se apoderó de él poniéndolo rojo y a sudar. Sin decir nada más, se lo llevó hasta la recámara. Con movimientos fuertes y bruscos le bajó el pantalón liberando su polla dura y pasó su lengua por ella. Lo acomodó de tal manera que sus nalgas estuvieran al aire y su pecho contra la cama. Le dio el primer golpe. Gritó. El segundo golpe. Volvió a gritar. Tercer golpe. Le dolía más de lo que quería demostrar. Cuarto golpe. Ya no podía más y le gritó que parara, que sabía que había hecho mal.
Ella paró y lo sentó sobre la cama. Le amarró las dos manos para que no pudiera moverlas y los dos pies para que no pudiera escapar. Se quitó la chamarra de piel, traía el torso desnudo y sus pezones estaban siendo apretados por dos pinzas. Él seguía sin entender qué era lo que estaba pasando. Se sentó en la silla y abrió sus piernas. No eran unos simples pantalones de cuero, justo en la entrepierna tenían un cierre. Lo abrió y se veían sus labios mojados. Empezó a masturbarse, llevándose dos dedos a la boca y después metiéndoselos. Con la otra mano se estimulaba el clítoris. Él la veía dándose placer, su pene seguía duro. Lo único en lo que podía pensar era que quería cogérsela y venirse en su boca. Pero no podía hacerlo.
Pasó lo que para él fue una eternidad. Ella terminó por tercera vez con sus propias manos y subió el cierre de su pantalón, se quitó las pinzas de sus pezones y se puso su chamarra. Se acercó a él y mientras lo desataba le susurró al oído:
“Para que veas que no te necesito”.
Salió de la puerta y él jamás volvió a saber de aquella fiera.
Si te gustó este relato, te recomendamos esto: Borges y el erotismo