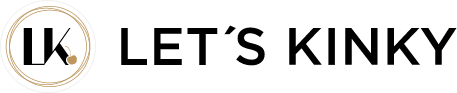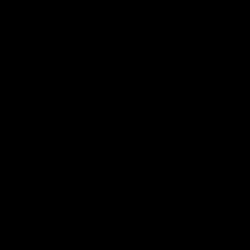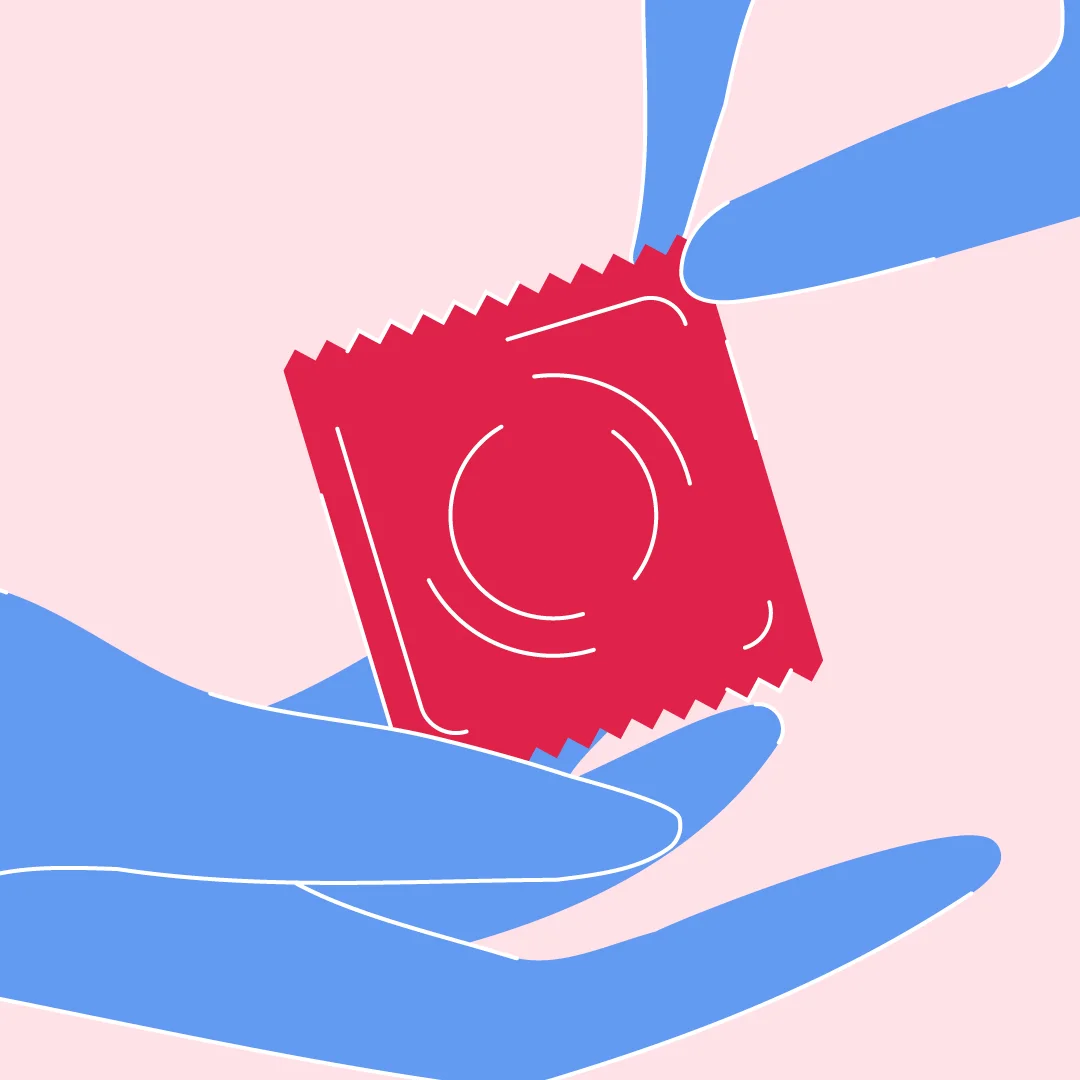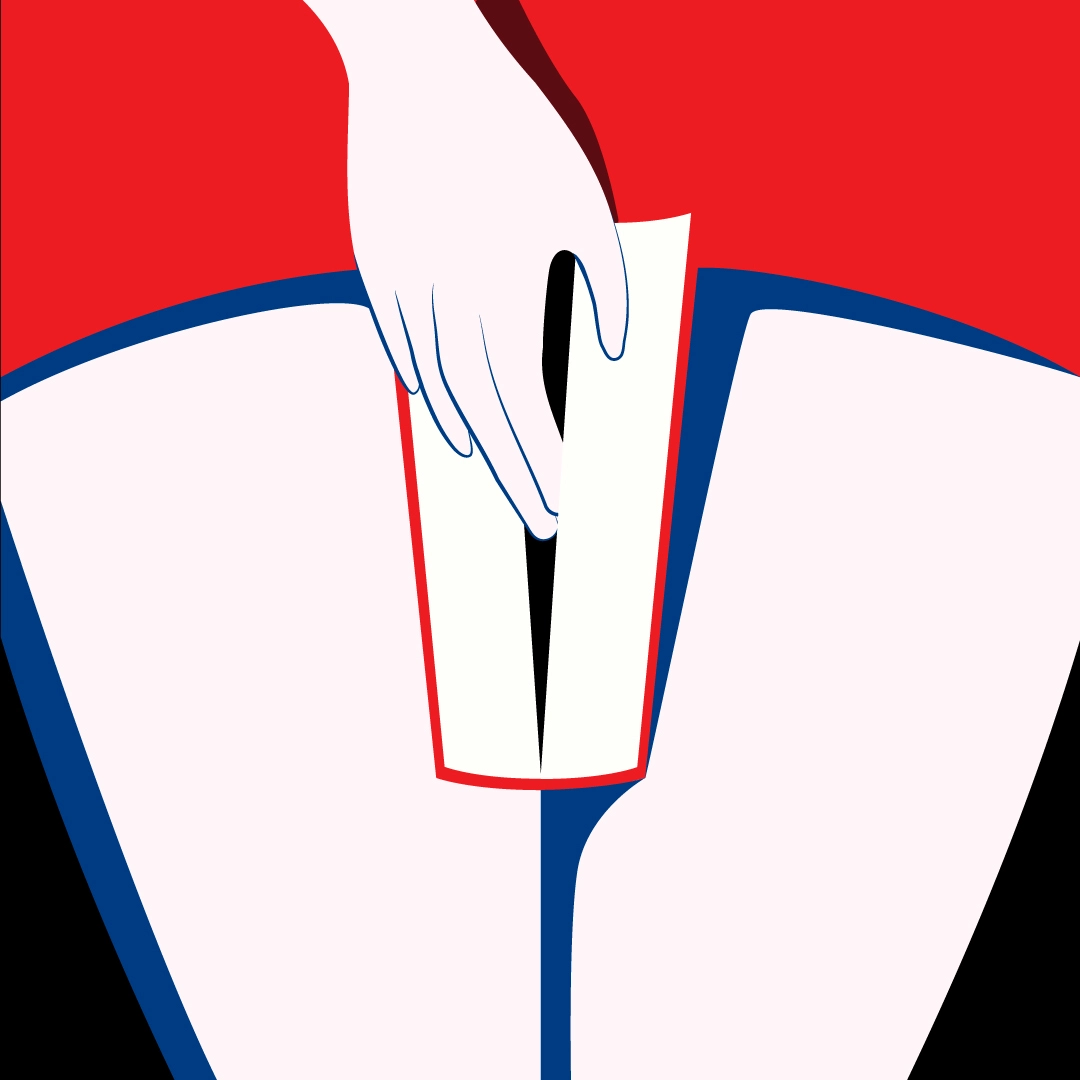Sus copas ya estaban vacías, sus sonrisas ya no eran fingidas y su sed aún no se saciaba. Estaban cenando en un lugar aparentemente mágico, los envolvía un manto de pequeñas luces que colgaban de los árboles a su alrededor. Era un lugar salvaje pero elegante, como ella. Para ellos la cena duró más de lo que quisieran, pues desde que llegaron un relámpago los acechó. Él tenía un aire fresco, exótico, casi como un dios de alguna cultura lejana. Su guayabera blanca estaba desabrochada lo suficiente para que su pecho se asomara. Su barba corta y perfecta le daba un aire más misterioso, y sus ojos color miel protegidos por una tupida línea de pestañas eran lo único que ella veía. Pero él tampoco podía concentrarse por admirar a la criatura que tenía enfrente. Piel morena, cabello chino e indomable, ojos de diosa que revelaban secretos imposibles de descifrar y unos labios que él moría por probar. Su vestido, suficientemente transparente para revelar sus pezones, le daba un aire todavía más místico. Dos dioses bajaron de su cielo para encontrarse y calmar sus deseos carnales. Lo único que querían esa noche era hacer amor, sí, hacer amor.
Caminaron bajo la luz de la luna, cómplice de sus vicios, la única que los vería desnudos de tela, piel y miedos. Empezaron con un simple beso mortal. Un beso como el que cualquiera puede dar, pero con un sabor dionisíaco, prohibido. Se dieron el gusto de rozar sus lenguas, de probar sus labios, de amarse como humanos. Se tocaban los cuerpos que habían tomado prestados para esa noche, pero realmente se coloreaban el alma. Eran perfectos con cuerpos imperfectos. Simplemente eran. Sus movimientos seguían el ritmo sugerido por las olas del mar que rozaban sus pies. Ella tomó un tirante de su vestido blanco y lo deslizó por su brazo, revelando más terreno de su piel morena. Se quitó el otro tirante y simplemente lo dejó caer a sus pies, al tocar una ola ese vestido se esfumó. Ahí estaba ella, diosa, frente a él, esperando sentir el calor de sus manos sobre su piel. Él tardó unos segundos en tocarla, en acariciarla. Quería admirar a la que podría ser la nueva diosa del cielo. Hasta que por fin la sintió bajo la palma de sus manos. Ella desabrochó su guayabera liberando el pecho perfecto que se escondía detrás de ella, y lo besó, dejó tatuajes invisibles por su cuello y por su pecho. Bajó por su vientre aún con los labios pegados a él y le quitó el pantalón, liberando el miembro que la iba a corromper esa misma noche. Poco a poco se acostaron sobre la arena fría, pues el sol ya se había escondido hace tiempo. Él la penetró mientras la veía a los ojos, y por ser ese cuerpo aún virgen ella cerró los ojos. Hizo suyo el dolor y dejó que él la hiciera suya con cada embestida. Sus gemidos sonaban como canción pues se unían a la armonía de las olas, para él era como estar en una orquesta divina.
Con sus pupilas dilatadas ella admiraba a su dios, pensaba que ya no quería ser diosa de su propio cielo pues ese placer, ese veneno, eso que ella sentía allá no existía. Había una conexión entre ellos más allá de la de sus cuerpos. Y así, como si fuera magia, ambos llegaron al orgasmo. Pero ella se esfumó en el segundo en que él salió de ella, como su vestido lo había hecho al tocar el agua, se había ido a su cielo a presentar su renuncia como un ángel caído pues ya no pertenecía a ese lugar, pero él se quedó deseoso de más. Lo único que pudieron hacer esa noche fue amor, sí, hicieron amor.
Te invitamos a leer: Lo que necesitas para hacer el amor en un avión sin problemas